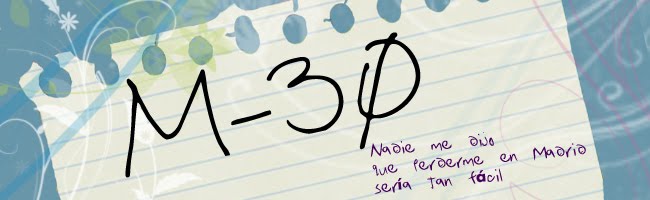Me gusta el camino a la universidad.
Ahora que ya me sé todas las paradas de memoria puedo darme el lujo de dejar que mi sentido de la orientación (a veces de vacaciones) me lleve hacia la dirección correcta sin que tenga que pensar mucho.
Ese tiempo que antes invertía en mirar mapas de metro y Renfe ahora se convierte en minutos ganados.
Y esa parte de mi cerebro liberada de su tarea de orientarme, se dedica a otras cosas.
A veces me llevo libros.
Para pasearlos. Porque nunca los leo.
No porque no pueda concentrarme, sino porque me parece tan interesante la vida del metro que no puedo leer.
Es mucho mejor ver qué gente entra, cómo van, qué llevan, imaginarme a dónde van.
Escucharles hablar por teléfono e imaginarme una vida para ellos.
A veces, si no tengo ganas de pensar, escucho música.
Aunque casi siempre acabo pensando cuando alguna canción insensata se cuela sin que yo quiera en mi lista de reproducción.
A veces sí que quiero.
Paso mi rutina entre trenes.
A veces me viene la inspiración pero estoy demasiado vaga para sacar un bolígrafo o retener en la memoria lo que querría decir.
En realidad estoy demasiado vaga para todo lo que no sea mirar vías de tren mientras me trago todas las canciones que me escupe la radio.
Miro el horizonte cuando el tren se para en Orcasitas (estación que, por cierto, me provoca mucha risa) y observo el porqué cuando me desmaquillo por las noches el algodón sale más negro de lo normal.
Qué de mierda. Y yo meto la cara allí todos los días.
Intento atravesar los edificios con la mirada, como si quisiera ver a través de ellos.
Y, aunque me hubiese gustado que fuera de otra forma, me gusta descubrir en solitario este nuevo mundo.
Me incorporo en cada parada y miro altivamente porque es verdad, me siento pequeña, tan pequeña que me gusta.
Saber que Madrid es tan grande.
Y el mundo un pañuelo.
Por eso cuando las puertas se abren guardo un trozo de mi corazón como si fuera una cartera que puedan quitarme.
En Madrid no puedes ser vulnerable.